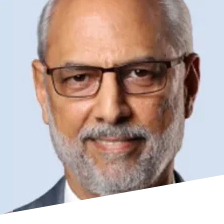Conservadurismo judicial en Estados Unidos
El caso de Kennedy fue particularmente interesante ya que, durante un buen tiempo, se convirtió en el voto decisivo que inclinaba la balanza hacia un lado u otro del espectro ideológico en dicha corte.
Actualizado: 23 de Julio, 2025, 10:07 AM
Publicado: 14 de Julio, 2023, 10:29 AM
Tras dos décadas de decisiones progresistas por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos, comenzando con Brown v. Board of Education en 1954, la cual dispuso el fin de la segregación racial, y siguiendo con otras que reconocieron, por ejemplo, el principio de “un hombre, un voto” (Reynolds v. Sims, 1964), el derecho de la mujer a usar píldoras anticonceptivas Griswold v. Connecticut, 1965), el derecho de los justiciables a que se le informen sus derechos al momento de su detención (Miranda v. Arizona, 1966) y el derecho de la mujer a terminar con el embarazo (Roe v. Wade, 1973), entre otras, los políticos republicanos, desde Ronald Reagan en adelante, se propusieron reconfigurar la composición de esa alta corte con jueces conservadores que pusieran fin al “activismo judicial” liberal y revirtieran esas y otras decisiones. Irónicamente, esas cinco emblemáticas decisiones las tomó una Suprema Corte presidida, primero, por el exgobernador republicano de California Earl Warren, designado por el presidente Dwight D. Eisenhower, en cuya gestión se tomaron las primera cuatro decisiones, y, luego, por el juez republicano Warren Burger, designado por el presidente Richard Nixon, en cuya gestión se tomó la quinta y más controversial de todas.
Tanto el presidente Reagan como los presidentes George H. W. Bush y George W. Bush hicieron designaciones muy importantes para consolidar el bloque conservador en la Suprema Corte, pero nunca lograron que ese bloque se consolidara plenamente pues algunos de sus designados, como fueron los jueces Sandra Day O´Connor, Anthony Kennedy y John Paul Stevens, para solo citar algunos, se apartaron de la línea conservadora más dura. Si bien estos jueces, especialmente los dos primeros pues el tercero dio un giro radical hacia el liberalismo, mantuvieron posiciones conservadoras, lo hicieron con un sentido de moderación, respeto a los precedentes y pragmatismo a la hora de evaluar las consecuencias de sus decisiones. El caso de Kennedy fue particularmente interesante ya que, durante un buen tiempo, se convirtió en el voto decisivo que inclinaba la balanza hacia un lado u otro del espectro ideológico en dicha corte.
El moso de hacer realidad el proyecto conservador de lograr un bloque hegemónico fuerte en la Suprema Corte se presentó en la presidencia de Donald Trump, quien tuvo la inusual oportunidad de designar tres miembros de esa corte en apenas cuatro años. La primera designación fue el producto de una deslealtad institucional de los republicanos que controlaban el Senado que se negaron a conocer la nominación que hizo el presidente Barack Obama del reputado jurista Merrick Garland tras la muerte del juez Antonin Scalia nueve meses antes de las elecciones de 2016. Tan pronto Trump asumió la presidencia nominó a Neil Gorsuch, quien fue aprobado prontamente por el Senado. La segunda designación de Trump tuvo lugar en 2017 tras la renuncia de Anthony Kennedy, oportunidad en la que designó a Brett Kavanaugh, mientras que la última oportunidad se le presentó tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg el 18 de septiembre de 2020, esto es, menos de dos meses antes de las elecciones de ese año, ante lo cual los republicanos que controlaban el Senado se precipitaron a conocer y aprobar la designación que hizo Trump de Amy Coney Barret. Se le critica, con razón, a Ginsburg que no renunciara durante el gobierno de Obama a pesar de tener cáncer y una avanzada edad, lo cual le hubiera dado la oportunidad a este de designar una jueza liberal como ella, lo que hubiera mantenido un mejor balance dentro de la corte.
Junto a otros tres jueces conservadores que ya estaban en la Suprema Corte -Clarence Thomas, Samuel Alito y el presidente John Roberts-, la mayoría conservadora (más bien ultraconservadora) finalmente se consolidó con seis jueces contra tres de orientación liberal. Para usar un dominicanismo, esta mayoría “se ha dado banquete” en los últimos dos o tres años: revocó Roe v. Wade y amenazó con revisar las demás decisiones que se basan en el derecho a la privacidad que se estableció por primera vez en Griswold v. Connecticut; reconoció el derecho a portar armas de manera visible en el exterior y declaró inconstitucional una disposición de Nueva York que lo prohibía; y, recientemente, revocó la política de “acción afirmativa” (no de cuotas, dicho sea de paso) en las universidades de Estados Unidos.
Esta última decisión se adoptó con saña de verdad. El juez presidente Roberts, un brillante jurista hay que reconocer, fijó la línea central de la argumentación con su frase: “la única manera de terminar con la discriminación racial es terminando con la discriminación racial”, es decir, terminando con las pocas herramientas con que cuentan las universidades élites para fomentar la entrada de estudiantes provenientes de sectores sociales históricamente discriminados, como es el caso de los afro-americanos, para balancear de algún modo la realidad estructural de la exclusión y la discriminación. Irónicamente, el juez Thomas, uno de los más radicales ideólogos de la Suprema Corte, quien escribió una opinión concurrente de 58 páginas, se benefició de un programa de “acción afirmativa” para entrar a la escuela de leyes de la prestigiosa Universidad de Yale. De no haber tenido esa oportunidad tal vez hubiese terminado siendo un empleado de la oficina de correos de Pin Point o Savannah, Georgia, como le ha ocurrido a tantos afro-americanos, antes y después que él.
Llama la atención que esa decisión no eliminó la “acción afirmativa” en los institutos militares, lo que da a entender que para esos jueces los negros y demás minorías sí son buenos para ir a las guerras, pero no para recibir una oportunidad en las universidades élite de Estados Unidos. Tampoco eliminaron la “acción afirmativa” que existe, sin llamarla así, a favor de los hijos de familias ricas cuyos padres donan dinero a las universidades y, de paso, garantizan que sus hijos tengan una entrada segura en ellas. Esos jueces tampoco abordaron la problemática real de que hace apenas tres o cuatro décadas en muchos de esos centros de estudios no se permitía la entrada de judíos o negros o minorías de otro tipo, ni tampoco la realidad de que muchos jóvenes con talento de familias pobres no han podido, ni siquiera con los programas de “acción afirmativa”, obtener una plaza en esas universidades.
Vista desde la distancia, una lección importante de esa experiencia podría ser que hay que tener mucho cuidado en pensar, como suelen hacer los llamados neoconstitucionalistas, que los jueces, con la Constitución a mano, representarán siempre una causa noble, redentora y progresista. Sin duda, hay que reivindicar el papel de los tribunales, especialmente de las cortes constitucionales, para garantizar derechos que las mayorías parlamentarias podrían intentar eliminar o que el poder político pudiese violar. Sin embargo, hay que tener también sumo cuidado con otorgar demasiado poder a los jueces pues el excesivo “activismo judicial”, ya sea progresista o conservador, tiene sus riesgos. En otras palabras, hay que evitar, utilizando la terminología de Cass Sunstein, tanto a los “jueces héroes”, quienes piensan que lo pueden todo, como a los “jueces mudos”, quienes piensan que no pueden nada. Construir el “punto medio”, lo cual implica cautela, gradualismo y pragmatismo, es una tarea mucho más compleja que el fundamentalismo de los extremos, pero en último término resulta mucho más idónea y fructífera para el buen funcionamiento de la democracia constitucional.