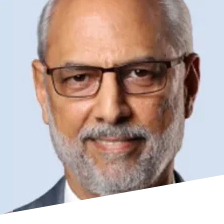Realidad, discurso e identidad
La historia está marcada por una lucha constante entre discursos que dotan de sentido a las experiencias humanas.
Actualizado: 23 de Julio, 2025, 03:13 AM
Publicado: 28 de Junio, 2024, 07:54 AM
Si Karl Marx estuviera vivo se espantaría al ver que amplios segmentos de las clases trabajadoras en Estados Unidos y Europa, entre otros muchos lugares, apoyan ideologías y políticos de la extrema derecha, como Donald Trump, Marine Le Pen, Viktor Orbán y Georgia Meloni, para sólo citar algunos ejemplos. Él se rompería la cabeza tratando de entender cómo fue posible que una buena parte de la clase obrera en esos países abandonara las corrientes socialistas y abrazara el conservadurismo político e ideológico.
La razón de esta confusión estaría en que Marx entendió que la ideología de las clases sociales dependía de su lugar en la estructura económica, por lo que a cada clase le correspondía una determinada ideología que se derivaba de su condición material. Es decir, para él había una relación de necesidad inexorable entre el lugar que ocupara una persona en las relaciones de producción y la ideología que correspondía a esa persona, por lo que a la clase obrera le correspondía la ideología socialista como clase social que estaba llamada a superar el capitalismo, a liberarse a sí misma y, de paso, al resto de la humanidad.
La historia se encargó de demostrar que esa concepción de la identidad de los sujetos era errónea, pues en la medida en que el capitalismo se desarrollaba no se produjo lo que Marx predijo, sino que las clases trabajadoras comenzaron a asumir otros discursos e ideologías, no necesariamente en línea con la visión que Marx construyó para la clase trabajadora. La explicación que Marx y otros de sus seguidores le dieron a este “desvío” del “curso natural” de la historia fue la “falsa conciencia”, esto es, si algún trabajador no asumía la ideología (identidad) que le correspondía por el hecho material de ser parte de la clase obrera se debía a alguna confusión ideológica que el tiempo se encargaría de ajustar. A quien esta realidad no hubiese sorprendido es a Antonio Gramsci, marxista que en sus largos años de cárcel desarrolló el concepto de hegemonía como herramienta explicativa de cómo ciertas ideas predominaban sobre otras en las luchas por construir voluntades colectivas.
El ejemplo de la clase obrera y su conciencia de clase ilustra la compleja cuestión de la construcción de las identidades. Marx no pudo llegar a entender que la identidad de la clase trabajadora puede ser construida a partir de discursos alternativos que le otorgan otros sentidos a sus realidades y vivencias. Por ejemplo, un obrero puede ser perfectamente un buen militante sindical, pero al mismo tiempo ser una persona racista, xenófoba o sexista, lo que ilustra otra dimensión de la identidad de los sujetos: esta no se deriva exclusivamente de una determinada posición que ocupe en el sistema económico, sino de múltiples pertenencias o “posicionalidades”, para usar la terminología de Ernesto Laclau, en la compleja realidad de una persona en la que la condición de clase es, apenas, una sola dimensión del sujeto.
Cuando se dice que las identidades se construyen, es decir, no están dadas de antemano de manera inmutable, se refiere exactamente a eso. No es que la realidad material no exista; claro que sí. Lo que varía es la manera de darle sentido a lo que ocurra en la realidad. Un hecho calamitoso en la vida de una comunidad, como un terremoto, por ejemplo, puede ser interpretado como la expresión de la ira de Dios o simplemente como un fenómeno de la naturaleza racionalmente explicable. Es decir, las experiencias humanas toman sentido en función de los discursos (conjunto de ideas, nociones, interpretaciones) que se ofrecen para darle sentido e inteligibilidad a la realidad.
En el caso de las clases trabajadoras que han asumido la ideología de extrema derecha, las realidades que estas enfrentan en muchos países en la sociedad contemporánea -desplazamiento de las empresas, impacto de las migraciones, pérdida de empleos, entre otros factores- crean condiciones favorables de recepción a discursos que identifican a los migrantes, los extranjeros, la globalización, o a cualquier otro factor, como los causantes de sus problemas. Otros discursos podrían ofrecer otros sentidos a esas experiencias humanas y así lograr alinear a esas mismas clases trabajadoras en otras corrientes políticas o ideológicas, como en efecto ha ocurrido y sigue ocurriendo. En todo caso, la identidad no está dada automáticamente por la posición que esos sectores ocupan en las relaciones económicas o en la estructura de clases, sino por múltiples vivencias que se entrecruzan en la existencia de una persona.
Desde esta perspectiva, cuando se dice que la identidad de género se construye, lo que quiere decir es que dicha identidad no viene dada de manera absoluta e incontestable por una condición material o biológica. Por ejemplo, la identidad masculina puede ser construida a partir de la noción de que el hombre es un ser superior, que la mujer es un mero objeto sexual, que el lugar de ella es la casa y la crianza de los hijos, que ella pertenece al hombre y que está obligada a obedecerlo. Pero esa identidad puede perfectamente ser construida de manera distinta: que el hombre y la mujer son ambos seres con dignidad, que el hombre debe respetar a la mujer, que ésta tiene derecho a desarrollar su personalidad y participar en la educación, el trabajo y la vida pública, y que ambos tienen una relación de igualdad y no de subordinación.
De lo que se trata no es de decirle a un niño que es niña o a una niña que es niño (esta es una caricatura del problema en cuestión), sino de cómo construir los sentidos (discursos) que marcarán su identidad en sus roles como hombres y mujeres, pues dicha identidad no está dada ni tiene, mucho menos, un sentido fijo a partir de la condición biológica y material. La noción de que las identidades están dadas por un hecho puramente material -pertenecer a un sexo, a una clase social, a una raza, por ejemplo- es totalmente reduccionista.
La historia está marcada por una lucha constante entre discursos que dotan de sentido a las experiencias humanas. El ejemplo más elocuente de este argumento es que durante siglos la humanidad vivió bajo el paradigma, aparentemente natural, pero en realidad construido discursivamente, que establecía que unos hombres estaban destinados a ser superiores y otros a ser inferiores (base de la esclavitud y el vasallaje), hasta que se abrieron paso, primero en el discurso filosófico y luego en el accionar político, las nociones de igualdad, libertad y dignidad. Por eso, pensar, como hizo Marx, así como lo han hecho otros desde otras perspectivas ideológicas, que la identidad de los sujetos viene dada, de manera fija e incontestable, por la pertenencia a una determinada condición “objetiva”, del tipo que sea, significa simplemente ignorar esa lucha permanente entre discursos que le dan sentido a las condiciones y las experiencias humanas en la que, lógicamente, se contraponen visiones distintas sobre los individuos, la sociedad y la historia.