Rococó constitucional
El “arroz con mango” no es una buena mezcla ni en lo gastronómico ni en lo institucional, lo cual deberían saber los peruanos que tan buenos son en eso de hacer fabulosas recetas.
7 minutos de lectura
Actualizado: 23 de Julio, 2025, 09:55 AM
Publicado: 16 de Diciembre, 2022, 01:01 PM
Escuchar el artículo
Compartir:
Hace poco más de treinta años que el entonces presidente peruano Alberto Fujimori dispuso la disolución del Congreso de la República del Perú, a la vez que intervino instituciones claves del sistema político, incluyendo el Poder Judicial. En esa ocasión, en medio de una severa crisis de seguridad como resultado de las acciones terroristas del grupo Sendero Luminoso y una hiperinflación que apenas comenzaba a superarse, el denominado autogolpe de Fujimori logró una amplia aprobación de la población y un crucial respaldo de las Fuerzas Armadas.
Utilizando libremente una noción del profesor Juan Bosch, podría decirse que Fujimori produjo una “dictadura con respaldo popular”, aunque de orientación derechista, ya que concentró enormes poderes al destituir un Congreso que había ejercido de manera sistemática, durante dos años, un “obstruccionismo legislativo” frente a un presidente sin respaldo congresual que había salido literalmente de la nada en aquella legendaria competencia electoral entre Fujimori y el gran escritor Mario Vargas Llosa. Concomitantemente, para calmar a la comunidad hemisférica que apenas el año anterior había aprobado, en la Asamblea General de la OEA en Santiago, Chile, la Resolución 1080 que instituyó el principio de defensa colectiva de la democracia, Fujimori convocó a elecciones para el final de ese mismo año con el mandato de elegir un congreso constituyente que aprobara una nueva Constitución. En esas elecciones se reconfiguró el cuadro político peruano y el partido de Fujimori pasó a ser la fuerza dominante del país frente a los partidos tradicionales, lo que le permitió gobernar a sus anchas hasta la nueva crisis política de 2000, luego de su reelección para un tercer período, que dio lugar a su renuncia el 21 de noviembre de ese año, efectuada vía fax, mientras se encontraba de visita en Japón, cuna de sus antepasados.
Desde esa época a esta parte Perú ha vivido en una especie de “tobogán político” pues cada vez que la vida institucional parece encauzarse por el camino de la estabilidad y la gobernabilidad vuelve a enfrentar conflictos político-institucionales que llevan a la destitución de presidentes o a la disolución del Congreso de la República. Han sido treinta años durante los cuales en ese país se ha producido una pulverización de los partidos políticos, fenómeno que ha estado acompañado de una fuerte volatilidad electoral, alta polarización, presencia persistente del fujimorismo y un colapso de la credibilidad en las instituciones representativas.
Paradójicamente, mientras la vida política de Perú se ha dislocado por completo, la economía de ese país se ha expandido, la inversión extranjera fluye, la macroeconomía ha permanecido estable, la pobreza se ha reducido, al tiempo que la cocina peruana ha alcanzado notoriedad mundial y Lima, con sus hermosos vecindarios y su gente amable, se ha convertido en un lugar de destino para los amantes de la buena comida. Es como si se tratara de dos mundos distintos y paralelos, lo que tal vez explique que, a diferencia de otros países, la clase política peruana, aunque ha hecho todo lo posible para “joder” al Perú -es imposible no recordar en esta oportunidad aquella frase memorable de Zavalita en el inicio de Conversación en la Catedral-, no ha podido impedir que la economía, la sociedad y la cultura peruanas florezcan a pesar de los recurrentes conflictos políticos e institucionales.
Por supuesto, la crisis política peruana es demasiado profunda y compleja para buscar explicaciones únicas en el diseño constitucional, pero hay mecanismos en la Constitución peruana que sirven de base para exacerbar aún más dicha crisis. Así, siendo un régimen presidencial, los constituyentes peruanos insertaron figuras propias del parlamentarismo en la configuración del régimen que en nada contribuyen a la gobernabilidad. En un régimen parlamentario el primer ministro no es elegido directamente por el pueblo sino por el parlamento, lo que explica que tanto este pueda pronunciar un voto de censura al primer ministro y sustituirlo sin necesidad de convocar nuevas elecciones como que el primer ministro pueda disolver el parlamento en determinadas circunstancias y llamar a nuevas elecciones para formar una nueva mayoría gobernante.
El régimen presidencial obedece a otra lógica. Como argumentaron en su momento Juan Linz y Arturo Valenzuela, expertos que hicieron importantes contribuciones para entender los diseños institucionales latinoamericanos, en este sistema de gobierno existe una legitimidad dual, esto es, el presidente es elegido directamente por el pueblo, lo mismo que el poder legislativo que cuenta también con su propia legitimidad. Por eso el presidente goza de un período fijo que solo puede interrumpirse en circunstancias excepcionales vía un juicio político, a la vez que este carece de potestad para disolver el Congreso o Parlamento.
En una especie de “rococó constitucional”, los peruanos, aún preservando el carácter presidencial del régimen político, han introducido la figura de la “vacancia presidencial” que el Congreso de la República puede pronunciar, entre otras razones, por “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”, lo que no es más que la capacidad de este último de destituir al presidente sin necesidad de pasar por el riguroso y difícil proceso de un juicio político como es propio de un régimen presidencial. Esto explica que desde que el presidente Pedro Castillo asumió el poder, como ha sucedido con otros presidentes, los diputados del Congreso se activaron para destituirlo por esa causa. De igual manera, la Constitución peruana permite que el presidente de la República, en ciertas circunstancias, pueda disolver el Congreso, figura impropia de un régimen presidencial, lo cual intentó hacer Castillo cuando se vio ante la inminente decisión del Congreso de destituirlo.
El diseño institucional importa, aunque no es el único factor que pueda explicar los lamentables acontecimientos políticos que vive el Perú en estos momentos. No obstante, parte de la solución a esa crisis político-institucional crónica que afecta a ese país tendrá que pasar por un replanteamiento del diseño constitucional, lo que implicará que la clase política peruana y el liderazgo social piensen seriamente si desean un régimen presidencial o un régimen parlamentario, pero cualquiera que opten tienen que hacerlo respetando la lógica propia de cada uno de estos regímenes políticos. El “arroz con mango” no es una buena mezcla ni en lo gastronómico ni en lo institucional, lo cual deberían saber los peruanos que tan buenos son en eso de hacer fabulosas recetas.
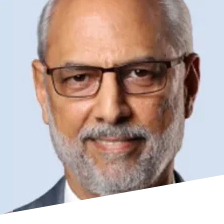
LO MÁS LEÍDO
LO MÁS VISTO
TE PUEDE INTERERSAR

