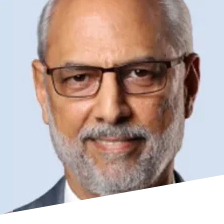Bukele: el poder y la gloria
No es lo que se vislumbra en estos momentos, pero sólo el tiempo dirá.
Actualizado: 23 de Julio, 2025, 01:10 AM
Publicado: 09 de Febrero, 2024, 11:12 AM
Lo que ocurrió en las elecciones de El Salvador es un fenómeno político tan singular que ha generado interés, asombro y hasta admiración no sólo en su entorno regional, sino también alrededor del mundo. Habiendo sido un país con una de las tasas de homicidios más altas en todo el planeta, sometido a la violencia despiadada de las bandas criminales organizadas principalmente en la Mara Salvatrucha y Barrio 18, El Salvador pasó a ser un país prácticamente pacificado, sin violencia callejera y una seguridad que se ha extendido a todo su territorio.
El gran artífice de este cambio social y político ha sido su presidente Nayib Bukele, quien hace dos años puso en vigencia un estado de excepción que le ha permitido llevar a la cárcel, sin tener que observar las garantías del debido proceso, a unos setenta mil jóvenes salvadoreños, a quienes pretende juzgar eventualmente no de manera individual, sino en grupos, a través de procesos expeditos en los que seguro serán muchos los inocentes que saldrán condenados junto a los que sí son culpables de grandes crímenes. Con ese logro que mostrar, el electorado salvadoreño, tras sufrir décadas de violencia e inseguridad, ha brindado un apoyo abrumador a ese presidente a quien ven como un mesías o salvador. Aunque la abstención electoral fue muy alta (ronda el 60%), se trata de un triunfo que nadie puede subestimar: 83% de votación a su favor y 58 de 60 diputados para su partido Nuevas Ideas.
Con este triunfo, el presidente salvadoreño ha deslumbrado al mundo. Ha consolidado su poder de una manera como muy pocos presidentes lo han logrado sin contar los dictadores que nuestra región latinoamericana ha conocido muy bien a través de su historia. Ha logrado también la gloria, no sólo porque ha puesto a su persona y a su país en el mapa mundial, sino porque literalmente proyectó esa imagen la noche de las elecciones desde el balcón del Palacio Presidencial. Con una puesta en escena con ribetes monárquicos y un tono grandilocuente y redentorista, Bukele dijo desde ese lugar que él estaba llevando la verdadera democracia a su país, al tiempo que proclamaba, con gran gusto, que los partidos de oposición habían sido pulverizados y que las organizaciones de derechos humanos, la prensa extranjera y los organismos internacionales no tenían nada que buscar en El Salvador.
Con el pueblo delirantemente a su lado, la asamblea legislativa controlada por su partido, las Fuerzas Armadas totalmente alineadas a su persona, una estructura de mando político compuesta por él y sus hermanos, y sin oposición política ni contrapeso social, Bukele ha alcanzado un poder absoluto. Él tiene a El Salvador en sus manos, ahora mucho más que antes, pues, como él dijo, si bien las elecciones no fueron, estrictamente hablando, un plebiscito, el pueblo votó para continuar con el estado de excepción que le ha permitido sacar de las calles a los delincuentes, así como a muchos otros jóvenes que, aun no siéndolos, las autoridades los tratan como tales. Todo parece indicar, entonces, que el estado de excepción dejará de ser una acción puntual y ciertamente necesaria en el contexto que vivía El Salvador, sino más bien la manera de operar del Estado salvadoreño en los años por venir.
Menospreciar lo que Bukele ha logrado en su país, a contrapelo del sentir de la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño que, por primera vez en muchas décadas, ha sentido un alivio real en su seguridad personal y la de sus comunidades, sería no sólo insensato, sino también la expresión de una arrogancia moral que poca gente va a apreciar en El Salvador y en muchos de nuestros países. Pero la historia no termina ahí. Aun reconociendo que Bukele logró algo impensable hace dos o tres años, existe un gran riesgo en asumir el bukelismo de manera fanática y hacer alabanzas cuasi religiosas al “milagro político” que ha producido este presidente, quien se autocalifica como “el dictador más cool del mundo” como si coquetear con la idea de dictadura sea cualquier cosa.
El hecho de que el presidente Bukele, con su desbordante carisma personal y las medidas dramáticas que ha adoptado para eliminar la violencia y la inseguridad en las calles de El Salvador, haya logrado ese altísimo nivel de popularidad y poder personal no significa que el idilio entre el líder y el pueblo perdurará para siempre ni que su régimen probará ser un modelo superior para gobernar en América Latina. Falta mucho por ver y contar en esta historia. Las condiciones están dadas para que su gobierno tome un curso cada vez más autoritario, pues Bukele ha estructurado una forma de gobernar que implica una concentración personal del poder a la cual él no va a renunciar voluntariamente ni las demás fuerzas políticas o sociales, pulverizadas como están según él mismo proclama, tendrán la capacidad, al menos por un buen tiempo, de balancear y contrapesar.
Hay que presumir que el estado de excepción que Bukele ha establecido se prolongará indefinidamente en el tiempo, lo que tendrá como resultado inevitable que el poder político será cada vez más absolutista, sin pesos ni contrapesos, sin partidos políticos de oposición, sin una sociedad civil mínimamente articulada y con una subordinación total de las instituciones (Fuerzas Armadas, Asamblea Legislativa, Poder Judicial) a los designios de un hombre. Nada en la lógica del régimen de Bukele indica que lo que él ha construido política y jurídicamente bajo la sombrilla del estado de excepción desembocará en algo distinto que no sea más poder para su persona.
Hay que reconocer que en países como El Salvador y el resto de América Latina no ha sido tarea fácil construir una democracia constitucional fuerte y funcional dados los obstáculos socioeconómicos, políticos, institucionales y culturales que han estado presente en la historia de la región. Esta realidad puede llevar a pensar, de manera simplista y hasta conveniente para algunos, que el régimen político que se corresponde con la realidad material de nuestras sociedades es la de los hombres fuertes y caudillos carismáticos, como el que encabeza Bukele, no el de la democracia liberal concebida para otras latitudes.
No obstante, si algo caracteriza la historia de los pueblos de América Latina ha sido sus luchas contra las diferentes manifestaciones del despotismo, desde los caudillos del siglo XIX, pasando por los dictadores y las juntas militares del siglo XX, hasta llegar a los dictadores de nuevo cuño que han resurgido en tiempos recientes en nuestra región. A menos que haya un cambio de rumbo, más temprano que tarde se verán en El Salvador las consecuencias inevitables de todo régimen autoritario: megalomanía, opresión, violación a la legalidad y desolación institucional. Ojalá no sea así y que el estado de excepción sea una política transitoria y que El Salvador pueda encauzarse por el camino de una democracia constitucional con un sistema electoral competitivo, una estructura institucional de pesos y contrapesos y un poder judicial que proteja los derechos y las libertades de las personas. No es lo que se vislumbra en estos momentos, pero sólo el tiempo dirá.